jueves, 30 de julio de 2015
Le hice caso a mamá.
Cuando tenía cinco años escuché por primera vez la dulce voz de mi madre, quiero decir, pude reproducirla en mi cabeza sin tenerla a ella al lado. Estaba en jardín disfrutando de un te con leche con unos amigos que no se identificaban claramente a sí mismos y que sufrían de incontinencia urinaria de vez en cuando, algunos eran adictos a los crayones y temperas, codiciosos se escondían en los bolsillos los remanentes y los consumían a hurtadillas como si fueran guerrilleros de una revolución contra la hegemonía docente y maternal. Pero yo, me mantuve firme esa tarde, mamá me había dicho: compartí con tus compañeritos, y no te saques el abrigo por nada del mundo, que hace mucho frío. Obedecí, y sentí como si una angustia que asomaba bajo la forma de un cólico intestinal se calmara y encontrara una comodidad que me decía, así, así, así papi, mamá te está cuidando. Aquel día me acuerdo que, le hice caso a mamá. Cuando tenía trece, mis amigos, usaban los pantalones bajos, y escupían en la vereda, muchos tenían la viciosa actitud de entrelazarse a besos con lengua con muchachas que llegaban al barrio llenas de hormonas explotadas en sus cuerpos efervescentes, y nosotros las mirábamos como si fueran monumentos a la salud mental. Pero mamá me dijo claramente, a las chicas siempre con respeto, no seas soez, invitalas a ir de la mano y caminar por los vergeles enseñándoles la cortesía de un hombre noble, y llevá bufanda porque hace frío y no quiero que te enfermes. Entonces hiperbólicamente hice una reverencia a una joven que para mi azorada mente que rebalsaba de gotas de sudor y tetosterona llevaba un tatuaje en su hombro derecho. Impúdicamente ella llevaba un acto de inescrupulosidad moral y perversión sicaria del cuerpo, le temí, temblé, sentí un rugido en mis rodillas que querían salir corriendo, pero me mantuve allí con mi bufanda cubriendome mientras el sol árido y volitivo golpeaba a la sombra como un boxeador en tiempo de descuento. Hice la genuflexión del caballero medieval, la que mamá me había enseñado, ella se paró frente a mi con su amiga al lado, masticando un irreverente chicle y profanó mi recta postura con una frase que lasceró mi dignidad y dejó al descubierto mi desconocimiento de las normas de aquella tan voluptuosa y osada juventud. Volví a casa llorando, mamá me preparó un té con galletitas, y me trajo un libro de cuentos infantiles, de princesas y príncipes sapos que se convertían en valerosos y románticos dueños del amor de aquellas coloridas jóvenes que con el encanto de una sonrisa colmaban el ansia del bajo vientre de aquellos hombres. Pero yo sentía algo más, algo urgía en mi cuerpo. Pero en aquel momento, le hice caso a mamá, decidí contener, y esperar al matrimonio. Todas las mañanas mamá me preparaba la leche, no importara qué edad tuviera yo, ni el horario en que me levantara. A veces, los domingos, me levantaba particularmente temprano para ver los programas de documentales sobre faraones egipcios que daban en un canal infantil, y mamá ahí estaba, sonriente, translúcida con su delantal, me acariciaba la cabeza, me traía unas vainillas y yo sabía que el mundo estaba seguro, como aquel día en el jardín de infantes. Tengo un amigo, un hombre corrupto moralmente, al que comprendo más allá de sí mismo, bebe cerveza, mira partidos de fútbol y dice que tiene aventuras con mujeres a las que no vuelve a llamar, lo cual a mi me parece la más deshonrosa de las verguenzas. Pero él, quien habla en un léxico sucio y atropellador, parece un taxista de Buenos Aires, ciudad a la que por suerte me he mantenido alejado gracias a que mamá ha ido por mi y a traído todo lo necesario en materia de trámites o información de novedades en el tejido a crochet, bueno en fin, él dice que a mis treinta y cinco tengo la edad mental de un niño de cinco años. Mamá está pronta a morir ahora, tiene una enfermedad que el señor médico dijo es irreversible, en los dibujos que hago para recordarla, su contorno está un poco desdibujado. Me da miedo recordarla así, mujer palito. Porque las cámaras de fotos y los celulares son objetos de una cultura profana y maniquea que no sabe ver las esencias. Mamá morirá pronto, hoy una chica vino a casa, tiene unos veintiun años, es muy bonita, prometió cuidarme todo el tiempo que sea necesario. Pero yo quiero a mi mamá. Mamá me prohibió mirarla más de quince segundos seguidos a los ojos, yo le pregunté porqué no le poníamos un velo como en esos países que aparecen en televisión, me dijo que a pesar de que era lo más correcto la gente no nos entendería. Lloro y me hago pis en la cama. Pero esta noche, saqué de mi estantería un libro de cuentos que dice que mamá se convertirá en estrella. Y dormí feliz.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
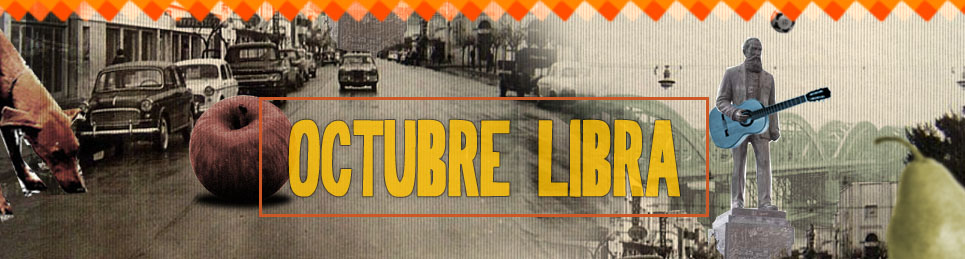
No hay comentarios:
Publicar un comentario